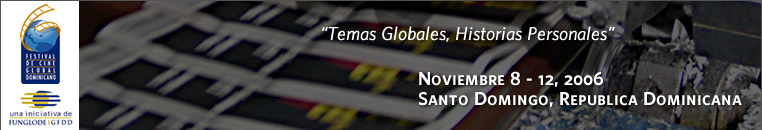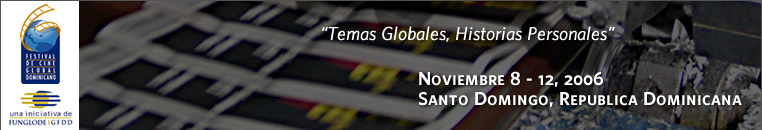|
Comparten los países latinoamericanos una común aspiración por consolidar regímenes democráticos que concreten un espacio infranqueable de respeto a los derechos humanos, que consoliden postulados de más equitativa distribución de la riqueza frente a la exacerbación de las contradicciones del mercado y de superación de las desigualdades sociales generadas por la exclusión al interior de las colectividades nacionales y de éstas frente al sistema global.
En esa mirada contemporánea frente a los grandes compromisos humanitarios, la cultura dejo de ser, por fortuna, un asunto de intelectuales, de las artes del renacimiento o de las cosas antiguas o monumentales.
Allí, en el espacio cultural, se entretejen relaciones con la educación, con la resolución pacífica de conflictos, con la promoción del desarrollo humano en respuesta a un contexto de inequidad social y económica que sitúa a más de la mitad de la población latinoamericana en líneas de medición técnica de la pobreza.
Ante ese panorama social de inmensa complejidad, la cultura y la multiculturalidad han pasado a ocupar un lugar principal; casi sin excepción, consagran en la actualidad las Constituciones nacionales, que la cultura es fuente esencial de una nacionalidad que acepta la pluralidad de sus orígenes, en forma que recrea una asociación profunda entre el sentido de nacionalidad y el de los orígenes y el devenir cultural.
El vínculo de la colectividad con su patrimonio material, con sus monumentos y sitios históricos, con sus comunidades ancestrales, con las fiestas tradicionales, con la gastronomía regional, con sus lenguas autóctonas, con su medicina atávica, con sus referentes simbólicos, con la manera de interpretar el mundo, contar y crear historias propias y ajenas a través de la literatura y el cine, el entendimiento del lenguaje urbano, la posibilidad de acceder de modo racional a las artes y a la cultura universal y la viabilidad de ser consumidor o creador de cualquiera de esas expresiones, es un hecho que determinan en buena medida la sensación anímica de sentirse o no miembro de una nación y de estar en disposición de defenderla.
Con inmensa visión Joseph Brodsky describe ese valor social de la cultura así: “No me preocupa realmente la cultura, ni el destino de algunos poetas grandes o no tan grandes. Lo que inquieta es que el hombre, incapaz de articular, de expresarse adecuadamente, se lanza a la acción. Puesto que el vocabulario de la acción está limitado, por decirlo así, a su cuerpo, se ve llevado a actuar violentamente, ampliando su vocabulario con un arma, cuando una palabra habrá sido suficiente.”
Precisamente allí, en el reconocimiento de la multiculturalidad como un valor supremo, como fuente de la convivencia, y como mandato a la vez dirigido a que el Estado garantice que las diversas formas de ver el mundo tengan espacio, se encuentra un elemento normativo que faculta y determina que las legislaciones nacionales articulen sistemas de incentivo económico y, por qué no, de tratamiento preferencial para el impulso de la creación, la gestión y el consumo cultural.
Pero también en las transacciones de derechos, bienes y servicios culturales se producen efectos económicos de profundo impacto: el aporte de las industrias culturales al PIB en los Estados Unidos de Norteamérica, según estudios del Convenio Andrés Bello, fue en el 2001 de 791.2 miles de millones de dólares lo que significó el 7.8 % del PIB; sus exportaciones de bienes culturales abarcan cerca del 83% de las continentales.
El promedio de participación de las industrias culturales ( cine, actividades editoriales y gráficas) en el PIB del Mercosur está en 4.5% y en la región andina y Chile en un 2.5%, lo que incorpora a industrias del entretenimiento, el turismo cultural a sitios históricos y ambientales, el comercio de la propiedad intelectual, así como las patentes de insignias y medicinas tradicionales de creciente interés para empresas transnacionales. En Colombia, como ejemplo que parece significativo, en los años corridos de este siglo las ventas editoriales han superado las exportaciones tradicionales de café, al paso que las industrias editoriales y cinematográficas de México, Brasil o Argentina, o el turismo cultural a sitios arqueológicos en el Perú, son ejemplos deseables de contribución sectorial a las cuentas nacionales.
Las particularidades del cine
La imagen no es sólo figura, color y luz, sino, en esencia, una forma que se define como visible en un contexto cultural.
Si un solo país, o una sola tendencia, copa los espacios de la producción y la comunicación, habría una sola fuente desde la cual fluirían de manera unificada y uniforme las ideas, los imaginarios y los sentidos estratégicos de ese país productor.
La producción, la distribución y la exhibición se abstraen de la actividad cinematográfica, como los sectores o eslabones que integran la cadena de elaboración y divulgación de una película.
Entre esos grandes sectores se vierten múltiples actividades, bienes y servicios (creaciones literarias, guiones, música, ideas, insumos, procesos técnicos, créditos, financiaciones, contratos, derechos de autor, servicios de intermediación, industrias del entretenimiento, industrias conexas de edición, procesamiento, posproducción, sonido, elementos culturales, ideológicos o comerciales), y cada uno de esos componentes particulares, y cada momento en la cadena, existe y se define por todos los demás en una relación recíproca.
Finalmente, la obra terminada y divulgada por cualquier medio o formato, se enfrenta en ese momento a la apreciación sensible, al encantamiento, al diálogo cultural con el espectador, lo que en cierta forma imposibilita precisar si éste es en realidad el final del proceso o apenas su comienzo.
Se trata de una serie de etapas con características estructurales que, en realidad, resultan similares en países latinoamericanos y europeos.
En el proceso productivo de una película convergen factores complejos, en esencia de naturaleza económica: la baja capacidad de producir en escala grupos de películas que disminuyan costos, los altos capitales de riesgo involucrados y la limitada expectativa de obtención de utilidades, el precario acceso al crédito del sector financiero exigente de gruesas garantías e intereses, la difícil atracción de inversión extranjera para coproducciones, todo lo cual se dificulta o se simplifica en proporción a los tiempos de rodaje, a la calidad de los procesos técnicos usados, a los costos en contenidos de la película y, en general, a la decisión de hacer una película de alto, mediano o bajo presupuesto y de la estimación de público potencial.
Del mismo modo, la ruta de elaboración del filme genera una cascada de impuestos, de inversiones y gastos (adquisición de insumos, bienes y servicios, autorías, compra o alquiler de equipos, arriendos, locaciones, pago de servicios actorales o técnicos).
El costo en contenidos y procesos de las películas nacionales, aunque oneroso en el ámbito interno, se sitúa muy por debajo de películas extranjeras que llegan los mismos espacios y ventanas de divulgación tras ser producidas con costos abrumadoramente superiores y con enorme poder de distribución, lo que en principio genera una difícil competencia.
Ninguna película suele por sí misma captar la atención del público. Es necesario invertir en campañas publicitarias y seleccionar su imagen, negociar los circuitos de exhibición más ajustados al tipo de obra, definir el número de copias y escoger los materiales complementarios de promoción, con costos cuya realización pueden determinar el éxito comercial.
El cine extranjero, en su mayoría producido en Estados Unidos, tiene capacidad para copar cerca de un 90% de los espacios y las ventanas de comercialización, por lo que dentro de una legítima expresión comercial la infraestructura de exhibición y transmisión, al igual que los servicios de distribución, son adaptables a las exigencias de esa oferta.
La reducida producción nacional, la limitación de muchos de sus contenidos a un mercado potencial esencialmente doméstico, sumado a los escasos alicientes de orden económico, hacen poco atractivo para las grandes empresas distribuidoras –majors– acoger las nuevas obras locales en su portafolio de oferta. Tampoco abundan los intermediarios alternos en el contexto local, pues ese reducido tamaño de la producción no hace atractiva, ni viable, la creación de empresas distribuidoras especializadas en ese tipo de producto.
Esas estructuralidades determinan que muchos países contemplen formas de promoción del espacio audiovisual a través de subsidios y medidas para incrementar la producción nacional, y para apoyar la distruibución y divulgación de los contenidos locales en territorios nacionales y extranjeros.
Las producciones locales de países de importante desarrollo cinematográfico como Francia (240 largometrajes estrenados en 2005), España (142 largometrajes estrenados en 2005) o Brasil (46 largometrajes estrenados en 2005), cuentan con apoyos estatales en un porcentaje que ronda el 50% del costo medio de elaboración y promoción, lo que mejora los costos de contenidos, ayudas que se acompañan con cuotas o imposiciones de emisión o proyección en medios televisivos o abiertos al público.
La referencia también es aplicable en Colombia, en donde con la ley de incentivos dictada en el 2003 se pasó de dos producciones por año a cerca de 10 anuales desde entonces, con notable éxito en la taquilla interna, habiéndose recibido por todas ellas, apoyos directos y no reembolsables del fondo creado para el efecto, incentivos del ministerio de Cultura y apoyos de inversionistas privados con base en incentivos tributarios, que superaron en algunos casos el 60% de los costos de producción de cada largometraje.
Pero el asunto fue “redondo”: ese número creciente de películas con presupuestos promedio de 1 millón de dólares, atrajeron alta inversión extranjera por coproducción, y generó pagos de impuestos al valor agregado, de renta en bienes, servicios y taquilla, y generó pagos por empleos técnicos y artísticos superiores a lo que el Estado dejó de recibir en virtud de los incentivos dados.
Como invitado agradecido el proceso que empieza a recorrer la República Dominicana ante el serio y consecuente interés gubernamental de promover la cinematografía nacional, puedo soñar que hacerlo resulta una eficiente inversión desde donde se mire: buena inversión para una mirada cultural diversa, buena inversión para la convivencia, pero a la vez buena inversión en el ámbito económico ante la potencialidad de atraer inversión extranjera en coproducciones con países que cuentan ya con instrumentos de promoción económica activos, para hacer crecer una industria altamente demandante de bienes y servicios técnicos y calificados, para promover este país privilegiado como un escenario que a todos los vecinos interesa.
|